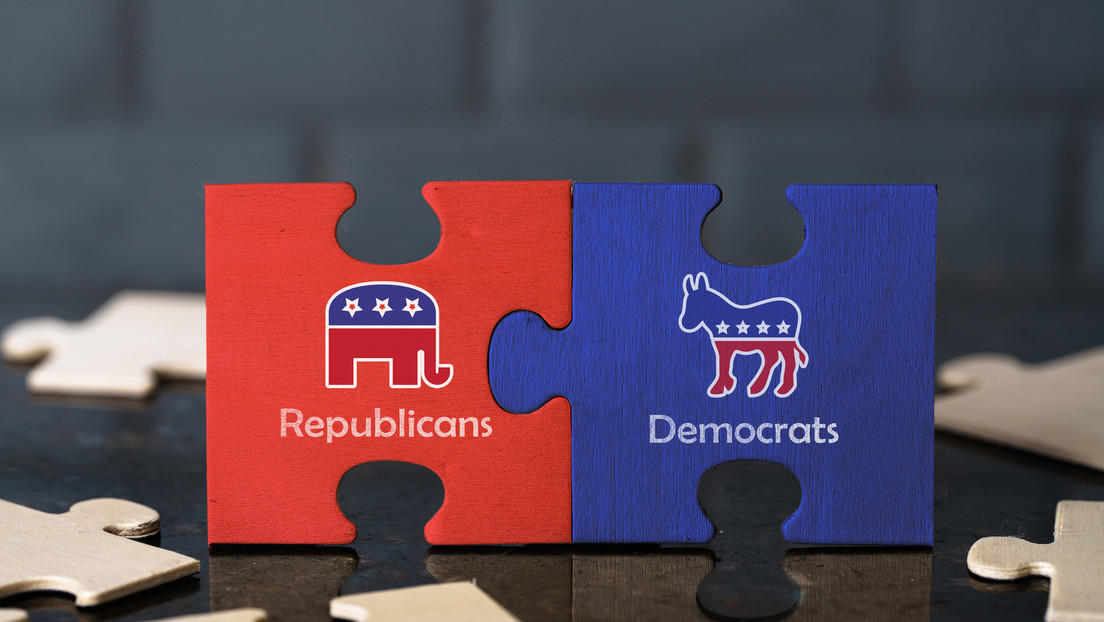
Desde el primer triunfo de Donald Trump y el ascenso del fenómeno MAGA, hasta la reciente victoria electoral de Zohran Mamdani en Nueva York, la política estadounidense parece oscilar entre aparentes extremos irreconciliables. Sin embargo, más allá de la superficie, estos episodios reflejan una crisis profunda: la del propio sistema político del país, atrapado en su diseño oligárquico y en la imposibilidad de ofrecer salidas reales a un malestar social estructural y creciente.
El bipartidismo estadounidense ha operado históricamente como un sofisticado dispositivo de contención. Su aparente alternancia ha servido para mantener intacto un núcleo de consenso inquebrantable: defensa de la propiedad privada, supremacía del capital financiero, doctrina imperial en política exterior y rechazo frontal a toda organización política de la clase trabajadora.
La historia de los dos grandes partidos estadounidenses, confirman, además, un carácter profundamente adaptativo. Hoy tendemos a identificar al Partido Republicano con el conservadurismo y al Partido Demócrata con el liberalismo progresista, aunque estas etiquetas, propias del eje izquierda-derecha europeo, no se aplican de forma directa al contexto estadounidense. De hecho, esta configuración es relativamente reciente.
Demócratas y republicanos
El Partido Republicano, fundado en 1854 como una coalición antiesclavista, fue en sus inicios percibido como una fuerza disruptiva. No por azar, los brigadistas estadounidenses que combatieron al fascismo en la Guerra Civil española —muchos de ellos vinculados al movimiento comunista— adoptaron el nombre de Brigada Lincoln en homenaje al presidente que lideró la abolición de la esclavitud y fundó el Partido Republicano.
El Partido Demócrata, en cambio, dominaba entonces el sur esclavista y se mantuvo ligado a estructuras abiertamente racistas durante buena parte del siglo XIX. Su giro hacia las políticas sociales no llega sino hasta la Gran Depresión, cuando el 'New Deal' de Franklin D. Roosevelt se plantea como estrategia de contención ante una posible insurrección popular.
El contexto era el siguiente: en 1934 se registraron más de 1.800 huelgas en todo el país; el movimiento sindical estaba en auge y el Partido Comunista ganaba influencia entre sectores trabajadores. Fue así cómo Roosevelt impulsó reformas como la Ley de Seguridad Social (1935) o la Ley Nacional de Relaciones Laborales (Wagner Act), que reconocía el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente. Estas medidas consolidaron temporalmente el desarrollo sindical en EE.UU., hasta su reversión parcial en 1947 con la Ley Taft-Hartley, impulsada por el Partido Republicano y diseñada para limitar el poder de los sindicatos durante la posguerra.
Pero para que este sistema bipartidista pudiera consolidarse como garante del orden, no bastaba con adoptar discursos adaptativos o implementar reformas parciales según contextos. Fue necesario también blindar estructuralmente el sistema contra cualquier alternativa real al capitalismo, cerrando el paso —por vía legal, cultural o represiva— a toda forma de organización política que cuestionara sus fundamentos.
Así se levantó el dique ideológico y legal que convirtió a EE.UU. en una anomalía entre las potencias desarrolladas: sin salud pública universal, sin baja de maternidad garantizada, sin derechos laborales reconocidos por ley.
Este blindaje no solo fue institucional: también se construyó a través de una intensa operación simbólica y cultural. Mucho antes del macartismo, el socialismo ya era presentado como una amenaza existencial al "modo de vida americano", y toda crítica al capitalismo era fácilmente equiparada con traición a la patria. Esta asociación caló profundamente en la cultura política estadounidense, criminalizando no solo las ideas, sino a quienes las portaban. La película 'Primera Plana' (1974), de Billy Wilder, parodia con precisión ese clima de persecución. Ambientada en 1928, muestra a un psicoanalista interrogando a un panadero condenado a muerte por matar a un policía, en su intento por detectar signos de locura. Al revisar su historial, se menciona que había enviado una bomba al banquero Morgan. El panadero, sin dramatismo, responde: "No sé qué opina usted de Wall Street". El inspector, interrumpiendo con tono acusatorio, replica: "Que vuelva a la tierra de donde procede". Y el acusado contesta, con inocente ironía: "Yo soy de Fargo, Dakota del Norte".
Así se fue levantando el dique ideológico y legal que convirtió a EE.UU. en una anomalía entre las potencias desarrolladas: sin salud pública universal, sin baja de maternidad garantizada, sin derechos laborales reconocidos por ley, entre otras limitaciones.
Pero llegamos al presente y estos días se celebra la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York. En medio de una oleada represiva —marcada especialmente por la persecución a migrantes durante esta segunda administración Trump—, su elección parece una bocanada de aire fresco. Un alcalde musulmán, migrante y que se autodefine como socialista , no es poca cosa en este contexto. Sin embargo, basta un poco de perspectiva para entender que, más allá del entusiasmo, las limitaciones siguen siendo vastas. Mamdani, como antes Bernie Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez, representa una corriente reformista dentro del Partido Demócrata que ha logrado introducir ciertos debates redistributivos, referencias a lo público, y hasta alguna alusión tímida al socialismo. El problema no está en su intención, sino en el terreno que pisan.
Sus márgenes de acción son estrechos porque el modelo los define como tales. Las estructuras legales, financieras, mediáticas e institucionales están diseñadas para asfixiar cualquier impulso de ruptura. Y si a eso se le suman los límites ideológicos —el apego a un reformismo que no se plantea realmente alterar las bases del sistema—, el resultado es previsible: avances simbólicos, pero sin acumulación popular ni capacidad real de transformación .
Del otro lado del tablero, las cosas lucen aún peor. Cuando Donald Trump irrumpió en la escena política, muchos intentaron explicar su éxito como el resultado de una retórica "antisistema". La imagen era grotesca: un multimillonario, producto puro de las élites financieras y mediáticas, travestido de 'outsider'. Pero su primer mandato bastó para confirmar lo que ya se intuía: rebajas fiscales para los ricos, desregulación ambiental, ataque a los derechos laborales y fortalecimiento del aparato represivo.
Las estructuras legales, financieras, mediáticas e institucionales están diseñadas para asfixiar cualquier impulso de ruptura.
Su regreso al poder, tras el interludio anodino de Joe Biden, ha sido aún más inquietante. No solo por su agresiva agenda interna, sino por el consenso que ha logrado tejer: MAGA, halcones republicanos y sectores del capital financiero y tecnológico tradicionalmente próximos a los demócratas. Una alianza oligárquica improbable que solo comparte una misma prioridad: gobernar contra el pueblo . Lo hace a través del fortalecimiento de ICE , las deportaciones masivas, la criminalización ideológica y una creciente militarización interna, como se vio con brutal claridad en las calles de Los Ángeles. Su política exterior, por su parte, oscila entre la amenaza permanente y el ridículo diplomático.
En realidad, son dos respuestas distintas al mismo escenario en crisis. Una reformista, que intenta —con poca eficacia y escasas herramientas— ensanchar los límites del sistema desde dentro. Otra abiertamente reaccionaria, que los estrecha a fuerza de represión, violencia y delirio autoritario. Ambas expresan una misma fractura: un malestar social acumulado al que el bipartidismo ya no puede dar respuestas . Pero lo importante no son estas dos expresiones, sino lo que ambas revelan: el agotamiento de un modelo que ya no puede sostener ni siquiera sus propias promesas. El bipartidismo sigue en pie, pero su función hace aguas. Y si aún no ha emergido una alternativa real, no es por falta de malestar, sino por la ausencia de herramientas capaces de traducirlo en organización popular. Sin discurso acabado ni estrategia definida, el pueblo sigue buscando. Y aunque a veces vote lo que le dejan —y no siempre acierte—, hay algo que no falla: su instinto para señalar que algo está roto.

 RT en Español
RT en Español
 Noticias de América
Noticias de América Associated Press Spanish
Associated Press Spanish El Diario NY Política
El Diario NY Política AlterNet
AlterNet