
La multitud es el mejor abogado de la indolencia. A mí me atracaron unas tipas a las dos de la tarde en un comercio grande y luminoso de pleno Goya. Me golpearon varias veces, tiraban de mi bolso y nadie se movió. La gente caminaba a nuestro lado como si fuéramos atrezo, otro burro cargado de vestidos prescindibles… Me defendí —no me lo quitaron—, pero lo recuerdo, cómo olvidarlo: la dependienta siguió cobrando y los ojos practicaron esa gimnasia tan recurrente de girar sin ver. No eran monstruos: eran personas normales ocupadas en seguir siéndolo.
Pienso en Iryna (DEP). Un vagón, un ataque imposible, un minuto largo de dolor, desconcierto y terror en el que la realidad todavía no tiene nombre. Antes de la sangre hay una frase clandestina que nos protege: esto no puede estar pasando. Es la fábrica de mediocridad trabajando a destajo. Hasta que la escena impone su título —agresión, arma, muerte— y, entonces sí, llegan manos, llamadas, acciones.
Es una pena: el altruismo es minoría estadística. Por eso asombra cuando ocurre y duele cuando no. Las redes, entretanto, hacen casting de espartanos retrospectivos: «yo habría saltado», «yo lo habría reducido». La épica del postureo. Esperamos superhéroes de guardia y recibimos mortales en pánico, vergüenza, dudas, hijos que recoger, latas de atún que abrir, jefes que pelotear o detestar, un miedo antiguo en los huesos y el egoísmo que lo arrasa todo. El bien no es frecuente; por eso es precioso. Es una luz que aparece poco y lo cambia todo. ¿Y nos absuelve?
¿De dónde sale ese fulgor tan anómalo? El altruismo: ayudar sin esperar nada, incluso exponiendo tranquilidad, salud… ¡la vida! Los biólogos nos muestran las costuras: ayudar a los tuyos es parentesco, ayudar hoy para que te ayuden mañana es reciprocidad elemental, cuidar la reputación, prestigio. Muchas veces no ayudamos por un efecto tan humano como cruel: cuando hay muchos mirando, nadie se siente llamado. Casi siempre vence el somnífero del gentío.
Pero el héroe improbable no es un santo con capa. Es, quizá, un destello, un cortocircuito: por un segundo, su cerebro deja de fabricar individualismo y ve donde otros no. No calcula si saldrá entero, si le darán las gracias: obedece a una urgencia que no sabe explicar. Puede fallar, puede llegar tarde, puede no salvar a nadie. Y, sin embargo, esa obediencia a la llamada —ese ya — reescribe la escena. Sí. Nos absuelve.
Porque todos, sin movernos, disponemos de esa brújula. Por eso nos excusamos, por eso gritamos en redes indignados: «Lo del vagón, qué vergüenza», para no mirarnos. El altruismo es eso tan simple y tan caro: ayudar sin cobrar y a veces pagando. ¿Tú en qué minuto habrías oído tu nombre?
No escribo para menospreciar a los pasajeros de Charlotte ni a los clientes de Goya, ni a las asaltantes, ni a los asesinos, ni a los esquizofrénicos. Escribo para nombrar esta incomodidad: no somos tan valientes, ni generosos como creemos. Y, sin embargo, a veces, alguien rompe la pauta para todos. La heroicidad, si existe, es eso: una anomalía estadística, un error feliz, un chispazo que atraviesa la parálisis. No se decreta ni se aprende en un hilo de X. A veces aparece; la mayoría, no. Y en ese hueco vivimos.
El héroe improbable no es un modelo cívico; es una rareza humana que cuando emerge deslumbra. Cuando no, la oscuridad enseña su geometría: el vagón inmóvil, la tienda comprando, y un silencio espeso donde, sin pensarlo, decidimos quiénes somos.

 OKDIARIO Estados Unidos
OKDIARIO Estados Unidos
 América TeVé EEUU
América TeVé EEUU Noticias de América
Noticias de América Associated Press Spanish
Associated Press Spanish RT en Español
RT en Español EL VENEZOLANO
EL VENEZOLANO WTOP Noticias
WTOP Noticias VOZ DE Texas
VOZ DE Texas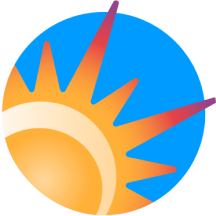 La Voz Arizona
La Voz Arizona Raw Story
Raw Story