El transportista peruano es, por naturaleza y hasta tradición, una figura forjada en el fierro más rudo de la adversidad. Es el símbolo de la sobrevivencia que se abre paso a codazos en el asfalto, un luchador constante que es parte del caos, la informalidad, inmune a las multas y al cansancio de jornadas que se estiran hasta el límite de lo humano. Quien se sienta al volante de una combi, un bus, un taxi o un mototaxi no es un burócrata; es un gladiador laboral, con sus fallas y salvajismo al volante, cuyo único norte es llevar comida a casa a como dé lugar. Su chamba es una trinchera diaria cavada en el desorden, y por años, su temple indomable fue su única arma.
A este gremio, que ha resistido décadas de angustia vial y económica, no lo doblegó la inflación ni el tráfico, ni las fiscal

 La República
La República

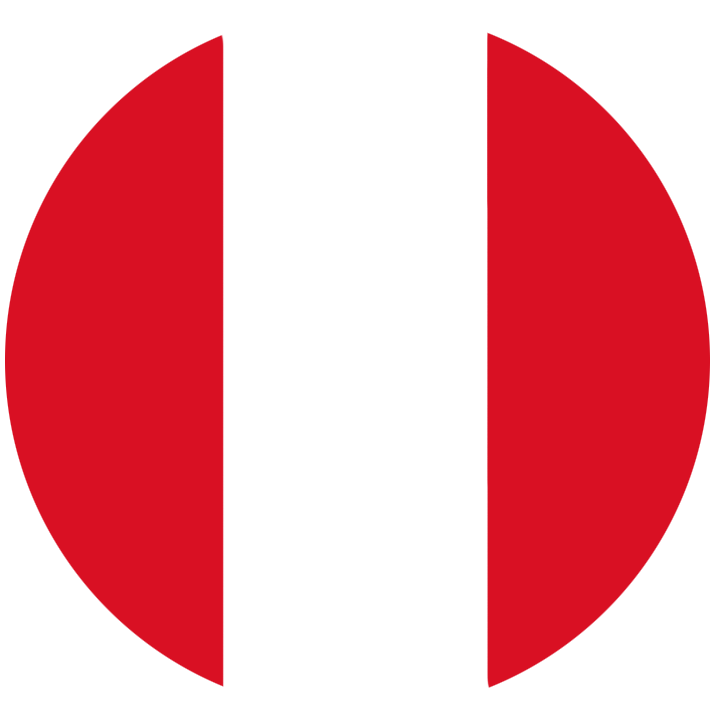 Noticias de Perú
Noticias de Perú Trome Policiales
Trome Policiales Infobae Perú
Infobae Perú AlterNet
AlterNet