Hay que preguntarse hace cuánto que no nos detenemos a mirar un árbol: acaso, preferiblemente, un árbol frutal, que dé su «dulce y sazonado fruto», como diría Cervantes. O tal vez un tejo, un olivo, una higuera o un algarrobo. A veces joven y otras centenario. Claro que no bastaría con verlos, sino que habría que mirarlos de verdad, con admiración y cercanía, por todo lo que tienen que enseñarnos. Podríamos incluso coger un fruto suyo y probarlo. Depende del paisaje puede ser un árbol mediterráneo, un frutal exuberante, o bien uno de aquellos centenarios castaños del bosque gallego o leonés, tan queridos y, también, por desgracia, tan añorados. En todo caso, entre árboles y vegetación está el lugar ameno («locus amoenus») por excelencia del saber eterno: es a la par frondosa floresta, flor
Hortus in Bibliotheca
 La Razón2 hrs ago
La Razón2 hrs ago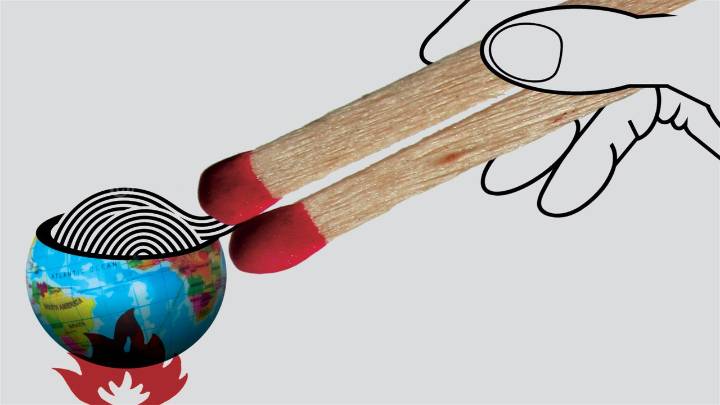
135


 CNN Politics
CNN Politics FOX News Politics
FOX News Politics The Daily Beast
The Daily Beast Essentiallysports Motorsports
Essentiallysports Motorsports