A veces me decepcionan las novelas con finales abiertos. Lo confieso, aunque sé que es un terreno delicado, porque muchos consideran que el final abierto es un signo de respeto hacia la libertad interpretativa del lector, de una renuncia voluntaria al absolutismo de un autor que pretende decirlo todo.
Hay algo de hermoso en ese gesto de dejar volar la historia, de invitar al lector a seguir imaginando lo que quiera, de ofrecerle la posibilidad de elegir, como si después de la última página se abriera un campo inmenso donde la imaginación pudiera pastar a sus anchas. Pero ese gesto también puede convertirse en una huida, en una renuncia, en la claudicación de quien debería haber llevado la historia hasta el final y, sin embargo, se rinde en el umbral de la última frase.
Nadie quiere que l

 La Vanguardia España Opinión
La Vanguardia España Opinión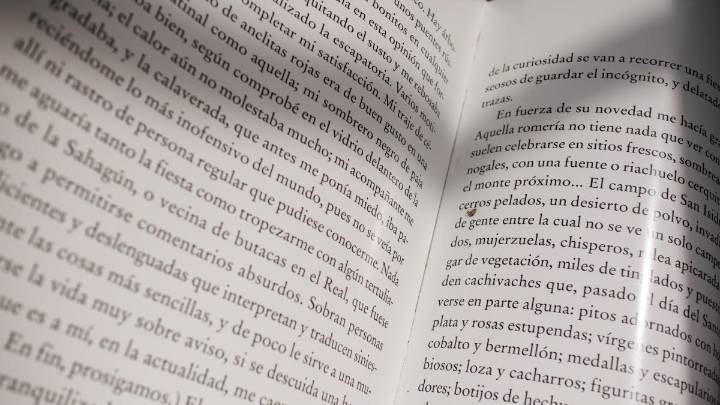

 FOX 32 Chicago Sports
FOX 32 Chicago Sports America News
America News The Hill Campaign
The Hill Campaign FOX 32 Chicago Entertainment
FOX 32 Chicago Entertainment Mediaite
Mediaite