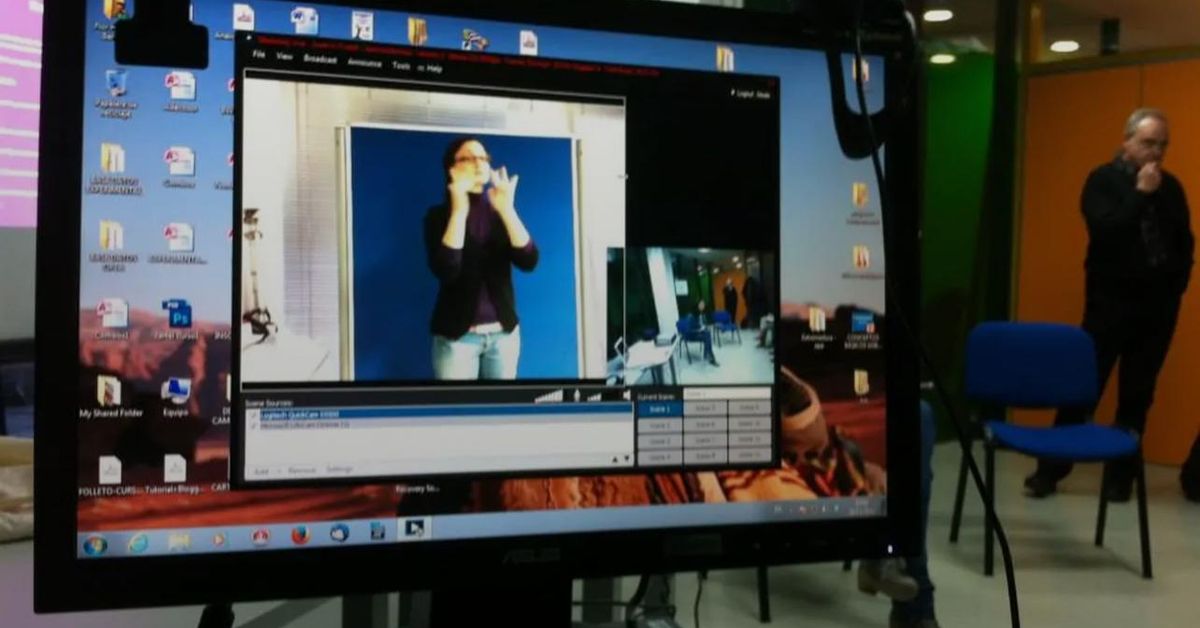
Hay una expresión que se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte en foros, redes y tertulias de sobremesa: “inclusión forzada”. Se usa para quejarse de la presencia de mujeres, personas racializadas, personas LGTBI o con discapacidad en películas, series, anuncios o incluso en la política. La frase suena contundente, pero no deja de ser lo que es: una auténtica mierda.
Porque detrás de esa supuesta denuncia hay una idea profundamente reaccionaria: que lo “normal” es un mundo homogéneo, blanco, masculino, heterosexual y sin cuerpos diversos. Cualquier desviación de esa postal artificial se presenta como una imposición. Pero la realidad, aunque incomode a algunos, es que la diversidad no se fuerza: existe. Está ahí en las calles, en las familias, en las aulas. Invisibilizarla, eso sí, ha sido una estrategia cultural durante siglos.
El truco es tan viejo como eficaz. Llamar “forzada” a la inclusión es culpabilizar a quienes nunca estuvieron en el centro de la narrativa. Es como si la ausencia de mujeres protagonistas, de héroes negros, de personajes con discapacidad o de familias LGTBI hubiera sido lo natural, y no el resultado de un sistema que los borraba sistemáticamente. ¿Eso no era exclusión forzada?
Cuando alguien dice que tal serie tiene demasiada diversidad “metida con calzador”, lo que en realidad confiesa es que no está acostumbrado a no ser el centro de atención. Es el síndrome del niño que siempre tuvo todos los juguetes y que ahora se queja porque le toca compartir. El problema no es la inclusión: es la pérdida de un privilegio que se daba por hecho sin posibilidad de ser discutido.
Lo más curioso es que, si observamos bien, la supuesta “inclusión forzada” apenas compensa décadas —o más bien siglos— de ausencia. Por cada película con un reparto diverso hay cientos de otras con el mismo molde repetido hasta el aburrimiento. Por cada anuncio en el que aparece una persona con discapacidad, hay miles en los que brillan por su ausencia. ¿De verdad es forzado que empecemos a reflejar un poco mejor la sociedad real?
La expresión también revela miedo. Miedo a que el relato cambie, a que los referentes ya no sean siempre los mismos, a que los niños y niñas crezcan viendo héroes y heroínas que se parecen a ellos aunque lleven silla de ruedas, velo o un apellido extranjero. Y claro, para quien lleva toda la vida viendo que solo los que se parecen a él son los que triunfan, ese cambio se percibe como una amenaza.
El término “inclusión forzada” es, en el fondo, una cortina de humo. Sirve para ocultar lo verdaderamente incómodo: que la exclusión nunca fue casual. Que hubo una selección consciente de quién merecía ser visible y quién debía permanecer en la sombra. Y que ahora que esas sombras empiezan a llenarse de rostros, de cuerpos y de voces diversas, los guardianes de lo viejo necesitan un eslogan para deslegitimarlo.
Llamar “forzada” a la inclusión es, además, un insulto para quienes llevamos años peleando porque se reconozca lo obvio: que todos formamos parte de la sociedad y que todos tenemos derecho a vernos representados. No se trata de cuota ni de capricho, sino de justicia y de verdad.
Quizá la próxima vez que alguien suelte el término, lo que habría que responderle es sencillo: lo que te molesta no es la inclusión, sino que el relato ya no es solo tuyo. Y eso no es forzado: es justo.
La diversidad nunca ha necesitado permiso para existir. Lo que sí ha sido forzado —y de manera brutal— es su ausencia en los relatos que nos cuentan. Así que basta de eufemismos: lo forzado fue el silencio, no la inclusión.

 ElDiario.es
ElDiario.es
 Raw Story
Raw Story People Crime
People Crime 11Alive Politics
11Alive Politics CNN Business
CNN Business US Magazine
US Magazine